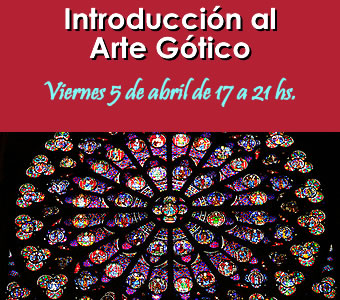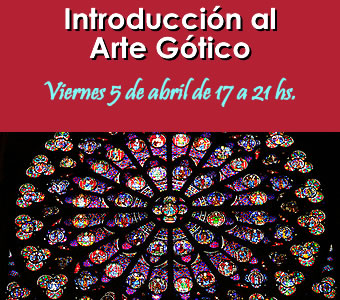Villa Romana de Fortunatus, Fraga
Introducción
Perteneciente al término municipal de Fraga,
de cuyo casco urbano dista apenas cuatro kilómetros, el yacimiento
romano conocido como "Villa Fortunatus" se sitúa
en el extremo suroccidental de la provincia de Huesca, justo a la
orilla misma del río Cinca.

Se compone el yacimiento de lo que ha venido siendo
interpretado como una villa agrícola suburbana a la cual
le sería añadida, siglos después, una basílica
paleocristiana.
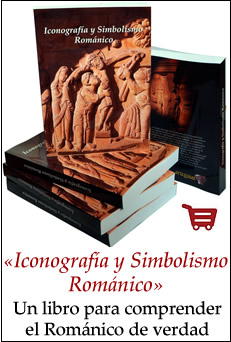 Las
excavaciones en el lugar comenzaron allá por los años
40 del siglo XX, desarrollándose los trabajos hasta los 80,
década en la que se llevó a cabo la última
excavación. Entrado ya el siglo XXI y en aras de su preservación,
el yacimiento fragantino fue protegido con una enorme cubierta metálica
y varios de sus mosaicos fueron tapados con toneladas de arena.
Desde fechas muy recientes, el conjunto arqueológico ha vuelto
a ser abierto al público para su visita.
Las
excavaciones en el lugar comenzaron allá por los años
40 del siglo XX, desarrollándose los trabajos hasta los 80,
década en la que se llevó a cabo la última
excavación. Entrado ya el siglo XXI y en aras de su preservación,
el yacimiento fragantino fue protegido con una enorme cubierta metálica
y varios de sus mosaicos fueron tapados con toneladas de arena.
Desde fechas muy recientes, el conjunto arqueológico ha vuelto
a ser abierto al público para su visita.
Breve aproximación histórica
Poblada desde tiempos remotos como así lo atestiguan
los numerosos restos arqueológicos hallados en toda la comarca,
no sería hasta el siglo II de nuestra era cuando, tras someter
a los últimos reductos íberos, el fértil territorio
del Bajo Cinca quedase totalmente romanizado.
Prueba de esa romanización son los restos aparecidos
en lugares próximos como Celsa (Velilla de Ebro), Tolous
(Monzón), Pertusa o Chalamera. Existe incluso quien ha relacionado
la ciudad de Fraga con el topónimo "Gallica Flavia",
extremo que algunos especialistas vienen últimamente descartando.

Sea como sea, parece claro que la denominada Villa
Fortunatus sería una más de las numerosas villas agrícolas
y de recreo surgidas en torno a la fértil vega del Cinca,
situándose concretamente junto a la calzada que unía
las ciudades de Ilerda (Lleida) y Cesaragusta (Zaragoza), dentro
del convento jurídico cesaraguistano (Provincia Tarraconensis).
Estas villas, por lo general, pertenecían a
nobles y patricios poderosos oriundos tanto de las principales urbes
de Hispania como de, incluso, la propia Roma.
Pese a que la finalidad última de las villas
suburbanas tardorromanas era sacar el máximo rendimiento
agro-ganadero de las tierras con el fin de aumentar su fortuna,
al propietario le servían también como lugar de retiro
o descanso en el que pasar ciertas temporadas, de ahí que,
en muchos casos, no estuviesen exentas de comodidades y para su
construcción no se escatimase en lujo y gastos.
En concreto, la construcción de Villa Fortunatus,
a tenor de los estudios y las catas arqueológicas allí
acometidas, parece ser que se iniciaría en el siglo II d.C.,
siendo posteriormente ampliada entre finales de la tercera centuria
y principios de la cuarta.
En un momento dado, la villa quedaría deshabitada,
aprovechándose el lugar para, en el siglo VI, erigirse una
basílica paleocristiana que prestaría servicio a una
pequeña comunidad que, incluso, a tenor de los restos aparecidos,
funcionaría durante los primeros momentos de la dominación
visigoda.

Abandonada durante la Alta Edad Media, el conjunto
iría poco a poco siendo saqueado y despiezado, aprovechándose
sus materiales para diferentes construcciones en localidades del
entorno hasta que, mediado el siglo XX, comenzaron los trabajos
de investigación y excavación. Ya en el siglo XXI,
el Gobierno de Aragón aprobó su declaración
como Bien de Interés Cultural y fue oportunamente protegida,
estudiada y puesta en valor.
El yacimiento
El hecho de que el yacimiento que nos ocupa sea conocido
como "Villa Fortunatus" se debe a que dicho nombre apareció
en uno de los mosaicos del conjunto.
Por lo general, ha venido dándose por bueno
que dicha inscripción podría dar nombre al propietario
de la villa; sin embargo, últimamente han surgido algunas
voces que identifican el yacimiento como un antiguo lugar de culto
a la diosa Cibeles, y que la cartela aludida en la que se lee "Fortv-natvs",
lejos de evocar a su señor, vendría a traducirse como
"nacido de la Fortuna".
Sea como fuere, en la actualidad el conjunto arqueológico
esta compuesto por los restos de la propia villa, una basílica
paleocristiana aneja erigida en una segunda fase, y el conjunto
de equipamientos necesarios para la explotación agropecuaria
como almacenes, silos, etcétera, muchos de ellos, a buen
seguro, aún por descubrir.
La villa
La configuración de Villa Fortunatus repite
el esquema propio de la mayoría de villas suburbanas de la
Hispania tardorromana, articulándose el espacio residencial
alrededor de un patio central o peristilo en torno al cual, van
abriéndose las principales estancias funcionales del complejo.
En este caso, el espacio ajardinado central, de unos
20 x 17 metros, presenta la peculiaridad de estar rodeado de columnas
en todo su perímetro, abriéndose tras ellas cuatro
corredores a modo de pandas desde las que se accedería a
las distintas habitaciones.
En el centro del patio, a modo de "impluvium"
se habilitaba un pequeño estanque que, a juzgar por los restos
de mosaicos aparecidos en los que se adivinan distintas representaciones
de peces, podría cumplir también la función
de acuario. Junto a él, existía también un
pozo o aljibe para la recogida y almacenamiento de aguas.
El área mejor conservada de la villa y donde
han aparecido la mayoría de mosaicos de calidad corresponde
a las estancias meridionales, concebidas como espacios de recepción
y de celebraciones. No es en ningún caso casual el hecho
de que, la zona más ricamente ornamentada de la villa fuesen
las estancias públicas, ya que a través de ellas el
propietario podía hacer ostentación de su poder y
riqueza en sus recepciones o fiestas.
Al costado este del peristilo se habilitaba la zona
de baños, que en Villa Fortunatus se componían de
tres ambientes principales distintos: caldarium, hipocaustum y frigidarium.
Junto a ellos, se situaban también las letrinas con sus oportunos
desagües hacia el río Cinca.
Mientras que el ala norte quedaba en exclusiva dedicado
a despensas y almacenes, era al oeste donde, en dos niveles en altura,
se situaban las estancias privadas del propietario y su familia.
En la actualidad, este sector oeste es el que peor ha llegado a
nuestros días ya que, como hemos dicho, en el siglo VI se
construyó una basílica paleocristiana aprovechando
en parte la estructura de la villa.
Los mosaicos
Buena parte del gran valor y de la fama que ostenta
esta villa romana aragonesa ha venido dada por la calidad de sus
mosaicos, algunos de ellos magníficamente conservados y que
han venido siendo datados en el siglo IV, quizás en el contexto
de alguna de las ampliaciones que sufriría la residencia.

Como ha quedado reflejado, los de mayor calidad se
disponían en las estancias públicas y de recepción
de la villa, emplazadas al costado sur del peristilo. Sin embargo,
existen pruebas fehacientes de que tanto las estancias privadas
occidentales como los cuatro corredores bajo la columnata abierta
al patio estaban completamente cubiertos de mosaicos.
Quizás el más celebre de cuantos mosaicos
han aparecido en la villa fragantina es, precisamente, el que da
nombre a la villa. Se trata de un fragmento que, a modo de cenefa
u orla, rodeaba una escena central desaparecida en la que se adivinan
aves y zarcillos que nacen de diferentes tipos de vasijas.
En uno de los laterales de la orla se aprecia nítidamente
la inscripción "FORTV NATVS", quedando divididas
ambas inscripciones por un crismón dotado de alfa y omega
que vendría a ser uno de los primeros crismones de clara
significación cristiana conocidos en la Península
Ibérica y cuya aparición en tal contexto no ha podido
aún ser aclarada.
Junto al mosaico de Fortunatus, también en el
aula de recepción del ala sur de la villa se encuentran las
composiciones musivas de mayor riqueza y perfección de la
colección, la mayoría de ellas, de carácter
geométrico y vegetal.
Se salen de la tónica general dos composiciones
figurativas halladas en el ala oeste de la villa: en la primera
de ellas, aparece representada la apoteosis de Eros y Psique, levantando
el primero su manto y portando un canastillo de frutas la segunda.
Mientras, en la segunda, protagonizan la composición
la diosa Venus apoyada sobre una especie de peana, mientras el pequeño
Eros juguetea danzante a su alrededor.

Otra de las composiciones musivas que más fama
han dado al yacimiento de Villa Fortunatus es el calendario agrícola
que adornaba su galería sur. Se componía en origen
de 12 paneles prácticamente cuadrangulares de medio metro
por medio metro en el que aparecían composiciones alegóricas
a base de animales y frutos que venían a personificar los
doce meses del año.

En la actualidad, tan solo dos de los meses de conservan
in-situ en la villa fragantina, habiéndose perdido otros
dos y conservándose ocho de ellos en el Museo de Zaragoza,
un museo en el que se conservan varias piezas más procedentes
de Villa Fortunatus.
Para terminar, merece también ser reseñado
un bellísimo fragmento de mosaico con forma de exedra decorado
con tallos y racimos que nacen de un jarrón central, una
formulación decorativa muy recurrente en época romana
que servirá de inspiración a estilos artísticos
posteriores.
La basílica
Como quedó reflejado anteriormente, allá
por el siglo VI, una vez quedó deshabitada la villa, se dispuso
del complejo para erigir una basílica paleocristiana, para
lo cual, se aprovecharon parte de las estancias occidentales de
la mansión, perdiéndose por ello, a buen seguro, mosaicos
de gran riqueza.
Los restos de la basílica, de la que se conserva
parte de su cimentación y del arranque de muros y columnas,
permiten descifrar que constaba de un cuerpo de tres naves paralelas
que desembocaban en una cabecera canónicamente orientada
con la particularidad de presentar planta semicircular al interior
y cuadrangular al exterior.

A los pies de la basílica, siguiendo las pautas
de otras construcciones paleocristianas de la época, se habilitaba
el baptisterio, el cual, contaba con una piscina bautismal central
cubierta con un baldaquino.
Se conservan varias piezas dispersas procedentes de
la basílica, entre ellas, varios canceles de los que configuraban
el iconostasio que separaba litúrgicamente la zona de culto
destinada a fieles y público en general del santuario. Igualmente,
pueden admirarse aún in situ varios capiteles tardorromanos
e incluso visigodos.
(Autor
del artículo/colaborador de ArtEEspañA:
José Manuel Tomé)