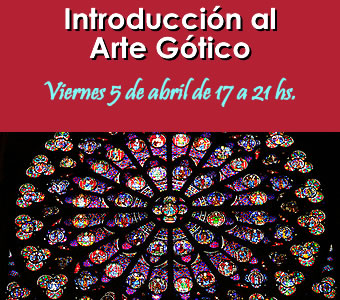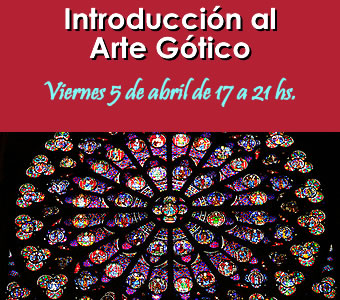Historicismo
y Arquitectura Historicista
 Las
incursiones historicistas parten del enfrentamiento a la institución
académica. La crisis de la Academia en España en el
S. XIX cede protagonismo a la Escuela de Arquitectura, que con un
carácter más liberal abandona del academicismo y pasa
al estudio de la arquitectura histórica.
Las
incursiones historicistas parten del enfrentamiento a la institución
académica. La crisis de la Academia en España en el
S. XIX cede protagonismo a la Escuela de Arquitectura, que con un
carácter más liberal abandona del academicismo y pasa
al estudio de la arquitectura histórica.
La Escuela
de Arquitectura no significó una ruptura, sino una evolución
gradual inspirada por la idea de libertad romántica y por
el interés de a arquitectura medieval.
El sentimiento
nacionalista llevó a la búsqueda de la propia identidad,
al deseo de encontrar una arquitectura nacional, que pudiera identificarse
con nuestro país, nuestras costumbres y que fuera un reflejo
social. Esto dio lugar a la resurrección sobre todo de los
estilos medievales. El medievalismo gozó de una gran profusión
ya que respondía a la idea de paraíso perdido a la
que el espíritu romántico quería retornar.
Aunque también resurgió el plateresco, llamado estilo
Monterrey y el barroco derivado de los Churriguerra y Ribera.

La revisión
del pasado nacional también tomó como referencia la
arquitectura popular, a través de la llamada arquitectura
montañesa o del estilo sevillano, y que era un reflejo fiel
de las costumbres propias.
El nacionalismo
arquitectónico tuvo su escaparate en las Exposiciones Universales
de la segunda mitad del S. XIX, que reservaban siempre una "Calle
de las Naciones", donde cada país acude con la arquitectura
que considera más expresiva dentro de su tradición
e historia. España construirá en ellas edificios platerescos,
moriscos, regionalistas, etc. que la representen.
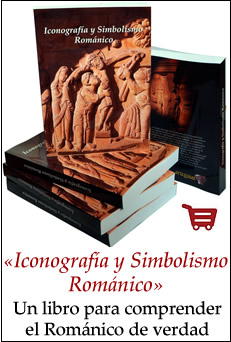 A
pesar de los diferentes estilos que se desarrollaron en la Edad
Media, el Gótico ocupó un papel principal frente al
románico y al bizantino. Esto ocurrió debido al compromiso
de la arquitectura con la religión, ya que aquellos, en aquella
época, se pensaba que eran estilos descendientes del arte
pagano, mientras que el gótico no debía nada al paganismo.
A
pesar de los diferentes estilos que se desarrollaron en la Edad
Media, el Gótico ocupó un papel principal frente al
románico y al bizantino. Esto ocurrió debido al compromiso
de la arquitectura con la religión, ya que aquellos, en aquella
época, se pensaba que eran estilos descendientes del arte
pagano, mientras que el gótico no debía nada al paganismo.
Además
de la arquitectura como patria y de la arquitectura como religión
hubo también una arquitectura comprometida consigo misma.
Esta tendencia veía en los edificios medievales principios
de racionalidad y funcionalismo. Viollet-Le-Duc y su escuela se
sitúan en esta corriente.
El resultado
de estas tres actitudes es el renacimiento de la arquitectura medieval
durante el S.XIX, en todas sus vertientes, tanto cristianas como
musulmanas.
Las obras más
sobresalientes de la arquitectura neomedieval española se
producen en el último tercio del S. XIX. Después de
la I República, comienza a reinar Alfonso XII y se establecen
buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Se produce un cierto
rearme de la Iglesia y aumenta la religiosidad de las clases populares
por lo que proliferan las asociaciones católicas, procesiones,
etc., que explican el gran número de iglesias, conventos,
seminarios y catedrales levantadas en esos años.
La Basílica
de Covadonga es uno de los pocos ejemplos neorrománicos que
encontramos ya que en Asturias este estilo tenía un significado
especial. Se debe al arquitecto valenciano Federico Aparici quien
proyectó una iglesia de tres naves y crucero en estilo románico,
con elementos normandos como el diseño de las torres, mezclados
con elementos italianizantes en el exterior de la cabecera.

Covadonga tenía
que representar el patriotismo y la fe católica de los españoles.
Destaca además por el enclave en el que se ubica, los Picos
de Europa.
La
Catedral de La Almudena. Con Alfonso XII Madrid se convierte en
sede episcopal y se decide levantar una gran catedral. La Corona
cedió unos terrenos frente a la fachada principal del Palacio
Real para que el marqués de Cubas levantara el proyecto.
El edificio es neogótico interiormente y de recubrimiento
clasicista. Consta de tres naves más dos de capillas entre
contrafuertes, crucero, girola con capillas y dos torres a los pies
flanqueando la fachada principal.

El marqués
de Cubas no llegó a ver concluida la parte baja del edificio,
de estilo neorrománico. Las obras no pudieron concluirse
por falta de recursos, así que lo conocemos a través
de los proyectos y de la maqueta que subsiste.
Entre las iglesias
neogóticas más sorprendentes se encuentra la de San
Juan Bautista en Arucas (Las Palmas), conocida popularmente como
la "catedral" sin que realmente lo sea. El arquitecto
catalán Manuel Vega y March dotó a las torres del
espíritu gótico que contrasta con la arquitectura
isleña del entorno.

Numerosos proyectos
quedaron abandonados sin terminar por falta de recursos. Sin embargo,
algunos templos, como la parroquia del Buen Pastor en San Sebastián,
se terminaron en un plazo razonable, ya que sus presupuestos fueron
más realistas. Manuel Echave, inspirado en el gótico
francés y germano, plantea tres naves, un crucero y una bella
torre-pórtico.
No sólo
fueron catedrales y parroquias las que eligieron el gótico,
sino que encontramos ejemplos en arquitectura civil como el Castillo
de Butrón (Vizcaya) del marqués de Cubas, El Palacio
Episcopal de Astorga de Gaudí o el Palacio de Sobrellano
en Comillas (Santander)

La tendencia
al exotismo que experimentó el romanticismo en Europa supuso
en España la recuperación de los orígenes medievales
islámicos y que enlazan perfectamente con el tono patriótico
y el espíritu romántico. Así la Alhambra de
Granada, La Giralda o La Mezquita de Córdoba sirvieron como
fuente de inspiración.
Agustín
Ortiz de Villajes realizó el pabellón español
en la Exposición Universal de París de 1878, edificio
pintoresco inspirado en la llamativa y colorista arquitectura granadina.
El desaparecido Palacio de Anglada de Madrid de Emilio Rodríguez
Ayuso contenía referencias a la Alhambra, recreando en el
patio del palacio el patio de los leones.
También
hubo edificios termales que se adornaron con profusa decoración
islámica. Los balnearios se identificaron con la arquitectura
árabe. Por ejemplo, el balneario de Archena.
Proliferan los salones islámicos, como el de la Condes de
Lebrija en Sevilla, el del Ayuntamiento de Utrera y Bilbao y el
salón marroquí del Museo del Ejército de Madrid,
aunque la mayoría fueron derribados con posterioridad debido
al exceso decorativo que lucían.
Madrid concentra
el grupo más amplio de obras neomudéjares de España.
El estilo tenía la ventaja de que sus materiales constructivos
resultaban baratos. La obra más notable es la antigua Plaza
de Toros de Madrid (1874) de Emilio Rodríguez Ayuso. La fachada
exterior, de ladrillo, presenta arcos de herradura y la entrada
principal está formada por un arco de herradura polilobulado.
El carácter mudéjar de la plaza dejará huella
en obras posteriores.